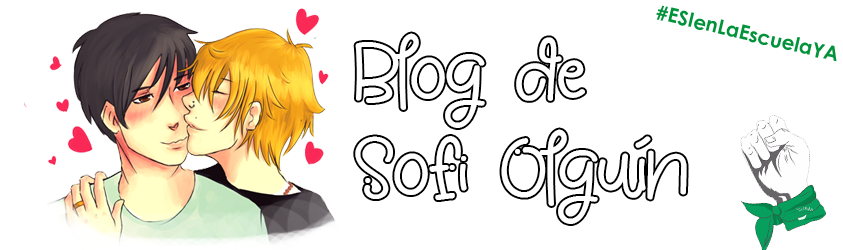Este cuento es un middle-off de Cover, la última novela juvenil (aún inédita) que escribí. Es una escena que no forma parte de la novela, pero que transcurre en la mitad de ella. Al momento de ponerme a escribir no la incluí porque no me pareció demasiado relevante, sin embargo, quería narrarla :)
Bueno, si me siguen en Face supongo que ya sabrán de qué trata la novela. Ya conocerán a Sebas, a Johnny, sabrán que hay un tercero llamado Juan Cruz...
Es probable que el cuento les parezca un poco spoiler de algunas cosas, sí, pero, por otro lado, dichas cosas son bastante obvias. ¡Espero que les guste!
La historia no tiene título, sepan disculparme.
Las vacaciones de invierno llegaron como una bendición, al menos para Sebas. Le costaba concentrarse en clase y más de una vez tuve que pasarle la tarea. Hizo una redacción de El juguete rabioso en el recreo de veinte minutos. Se sacó un ocho. Cuando Narda le entregó su redacción, sonreí y me volteé para mirarlo. Contemplaba su nota como si la hoja estuviera en blanco, como si no la entendiera…
Para mí, las vacaciones serían una maldición: no podría verlo todos los días. Y ya me había acostumbrado tanto a tenerlo al lado mío. Era contradictorio, porque me sentía aliviado por él, pero triste por mí. Supongo que así se siente uno cuando está enamorado. Repleto de contradicciones.
Nunca se lo dije a Sebas, pero en el calendario del celular había marcado el día en que se cumplirían los tres meses. Era dos semanas antes de mi cumpleaños número diecisiete.
Y el día en que ocurrió esto, se cumplían apenas trece días.
Habíamos salido a caminar. Así había dicho él: Johnny, ¿vamos a caminar?
—¿Con esta lluvia? —le respondí. Escuché su silencio a través del celular.
—Si no querés no importa…
—¡No! Está bien, vamos.
Ahora le prestaba más atención a mi aspecto. Él era tan pulcro y prolijo. Yo nunca había sido sucio o desordenado, pero jamás me había preocupado demasiado por mi pelo, por los granitos que me salían cuando me afeitaba, por las arrugas de mi ropa.
Me puse gel en el pelo, me afeité (una excusa para ponerme colonia, porque se me había acabado el perfume) y elegí mi jean favorito. Y mientras cerraba la puerta de casa, me vi reflejado en el espejo del recibidor. ¿Ese era yo? Casi no me reconocía. Me vi grande. Y me dio miedo.
Bajé las escaleras. Tenía ganas de volver a casa, tirarme en la cama y dormir… Dormir para no pensar.
Ya no llovía, pero de las ramas desnudas de los árboles todavía colgaban gotitas brillantes, como lágrimas. Un pájaro se paró en una rama y bebió una gota, y otra, y otra. Sonreí. Y por un momento olvidé que estaba enamorado de mi mejor amigo y que él no me correspondía.
Llegué a la plaza. Sebas estaba sentado en una hamaca, meciéndose suavemente. Debajo de sus converse negras había un charco de arena mojada. Me vio y comenzó a balancearse más rápido. Y cuando obtuvo velocidad, soltó las cadenas y se arrojó.
—Hace mil años que no me hamaco —le dije, saludándolo con un beso en la mejilla. Su piel me raspó y me hizo cosquillas. Él no se había afeitado. En el nacimiento del pelo ya se le asomaban las raíces rubias.
Tenía tanta curiosidad por su color natural. Me encantaba la exótica combinación del pelo negro y sus ojos verdes, y pensaba que seguramente el pelo oscuro lo favorecía más que el rubio. Pero quería verlo tal cual era, sentía la impenitente necesidad de conocer todo lo que tuviera relación con él, por más banal que fuera. Él vestía de negro, como siempre. Una campera de cuerina un poco gastada y unos jeans rotos en las rodillas. Llevaba todos sus piercings: la argolla de la nariz y las bolitas en las orejas.
—Qué facha —me dijo con una media sonrisa.
Sus ojos me recorrieron desde el pelo hasta las zapatillas, desde las zapatillas hasta mis ojos. Se me encogió el corazón. ¿En serio había dicho que era fachero? No, que estaba fachero, no que era, pensé mientras comenzábamos a caminar en dirección contraria a la peatonal. No es lo mismo ser que estar.
—¿Todo bien? —le pregunté.
Él asintió en silencio. Mi amigo no estaba muy comunicativo.
—Tratando de que el tiempo pase rápido —susurró—. Gracias por acompañarme.
Al contrario, casi le digo, pero me mordí la lengua. Le pasé el brazo por los hombros y lo estreché suave contra mí en un gesto amistoso. Habría querido abrazarlo con fuerza y decirle que todo estaría bien, pero no podía decirle eso. Porque no sabía si todo estaría bien. Sin embargo…
—No te preocupes. Yo te voy a acompañar.
Caminamos en silencio un par de cuadras. Pasamos por una casa de tattoo y bodypiercing, el lugar donde Sebas se había hecho la pequeña clave de sol de su espalda. Nos quedamos un rato mirando las vidrieras. Las fotos de los tatuajes recién hechos, los piercings, las pipas de agua. Siempre me preguntaba qué tendrían que ver las pipas de agua con los piercings. Debí decirlo en voz alta, porque Sebas susurró divertido:
—¿Qué otras cosas pondrías en la vidriera?
Me encogí de hombros. Ya había decidido qué quería tatuarme. Una flor de cactus rosa, la primera flor que había dado mi cactus favorito, cuando aún no sabía que los cactus pudieran florecer. Ese sería mi tatuaje.
Seguimos vagando y llegamos hasta el Beata Cecilia, el excolegio de Sebas. Todas las puertas estaban cerradas. Cuando pasamos por el gimnasio, él se detuvo de golpe.
—Mirá, Johnny —dijo.
Miré hacia donde me señalaba. Y vi una gata tricolor rodeada de sus bebés. Eran tres gatitos atigrados, hermosos, con los ojos todavía azules. Me giré sonriente, pero cuando vi a Sebas, me alarmé al ver que estaba al borde del llanto.
—Están abandonados… —susurró.
No podía creer que mi amigo se hubiera largado a llorar por algo así. Una lágrima cristalina bajó por sus mejillas blancas. Se sorbió la nariz. Sebastián estaba muy, muy sensible. Y me imaginé que yo también lo habría estado en su situación…
Cruzamos la calle para comprarles comida a los gatos en el mercado chino. Sebas me detuvo agarrándome de la manga de campera.
—Johnny, ¿comprás un vino?
—¿Vino? —Y recordé que mi amigo no podía tomar cerveza—. No creo que me lo vendan…
Pero, para mi sorpresa, me lo vendieron. El chino de la caja ni me miró. Le pagué el paquete de alimento para gato, el cartón de vino, una bolsita de maní, y salí del mercado a toda prisa, antes de que sospecharan que acababan de venderle alcohol a un menor de edad.
—Mish, mishi, mishi —llamaba Sebastián a los gatitos mientras yo volcaba la comida arriba de un pañuelito descartable.
La mamá atravesó la reja a toda velocidad y hundió la cabeza en el montón de alimento. Sebas atrapó un gatito, le dio un beso en la cabeza y lo dejó junto a la comida. Para mi sorpresa (y mi asco, la verdad sea dicha), hizo lo mismo con los tres: los agarró y solo después de besarlos, los dejó comer.
—Había que bautizarlos —se explicó.
Le sonreí. Quise decirle que yo no estaba bautizado (¡bautízame!), pero era mentira. Había visto fotos de mi bautismo: un horrendo bebé gordo llorando porque no quería que le quitaran el pecado original.
Nos sentamos en el suelo y le pasé el cartón de vino. Frotó el pico con la manga de su campera para limpiarlo y lo abrió con los dientes. Escupió lejos el pedacito de cartón mordisqueado.
—No pediste pajita, ¿no? —me preguntó.
—Es un cartón de vino, no de leche chocolatada.
Bebió del pico. Bebimos del pico, y me regocijé de ese absurdo intercambio de saliva. Era como besarse sin besarse. Sebas me contó que le había ido muy bien en los exámenes del conservatorio, pero que tenía que encontrar un profesor que pudiera enseñarle a usar su voz de contratenor sin que sus cuerdas vocales y su voz real, la de barítono, no se dañaran. Yo le conté que había encontrado en Mercadolibre un libro que buscaba hacía meses; y que la semana pasada una clienta de mi mamá había probado una porción de torta hecha por mí. Me había dicho que me encargaría la torta de su cumpleaños.
En un momento, Sebastián alzó la cabeza hacia el cielo plomizo y dijo:
—Extraño coger.
Tragué saliva. Me ofrezco como tributo, le habría dicho. Pero me quedé callado, porque lo que él extrañaba era a Juan Cruz. Extrañaba el sexo con Juan Cruz. No supe qué decirle, así que me quedé callado. Él agarró un gatito y lo apoyó en su regazo.
—¿No te entra frío? —le pregunté, y le tironeé de las hilachas de los agujeros del jean.
Me miró con una sonrisa divertida y creo que suspiré. No dijo nada. Dio el último trago de vino, dejó el cartón a un lado y apoyó la cabeza sobre mi hombro. Me burbujeó el estómago.
Te amo, pensé cuando nuestras cabezas se tocaron.